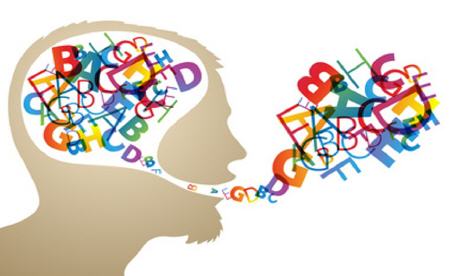 Se terminó la cena, aunque no se
había fijado en lo que estaba comiendo. Se tomó una copa de vino y dejó la
segunda sin acabar, ebrio de las palabras que la familia intercambiaba
alrededor de la mesa, de los distintos significados, ebrio porque indicaban
tiempo: futuro y pasado, indicaban si alguien había hecho algo o si aún estaba
por hacer; expresaban los sentimientos:
un enfado no era un golpe, el arrepentimiento no era el llanto. En un momento
dado, Paola expresó un deseo y lo hizo con el subjuntivo, y la belleza de su
complejidad intelectual conmovió a Brunetti tanto que casi se le saltó una
lágrima: Paola podía hablar de algo que no existía, podía inventar una realidad
alternativa.
Se terminó la cena, aunque no se
había fijado en lo que estaba comiendo. Se tomó una copa de vino y dejó la
segunda sin acabar, ebrio de las palabras que la familia intercambiaba
alrededor de la mesa, de los distintos significados, ebrio porque indicaban
tiempo: futuro y pasado, indicaban si alguien había hecho algo o si aún estaba
por hacer; expresaban los sentimientos:
un enfado no era un golpe, el arrepentimiento no era el llanto. En un momento
dado, Paola expresó un deseo y lo hizo con el subjuntivo, y la belleza de su
complejidad intelectual conmovió a Brunetti tanto que casi se le saltó una
lágrima: Paola podía hablar de algo que no existía, podía inventar una realidad
alternativa.
Con el postre inició el camino de
regreso hacia el mundo real, el trayecto endulzado por una tarta de ciruelas
rojas.
-¿Crees que Dios es el lenguaje? -le preguntó a Paola cuando ella le sirvió un
segundo pedazo de tarta.
Donna Leon: El huevo de oro, ed. Seix Barral, páginas 311-312

