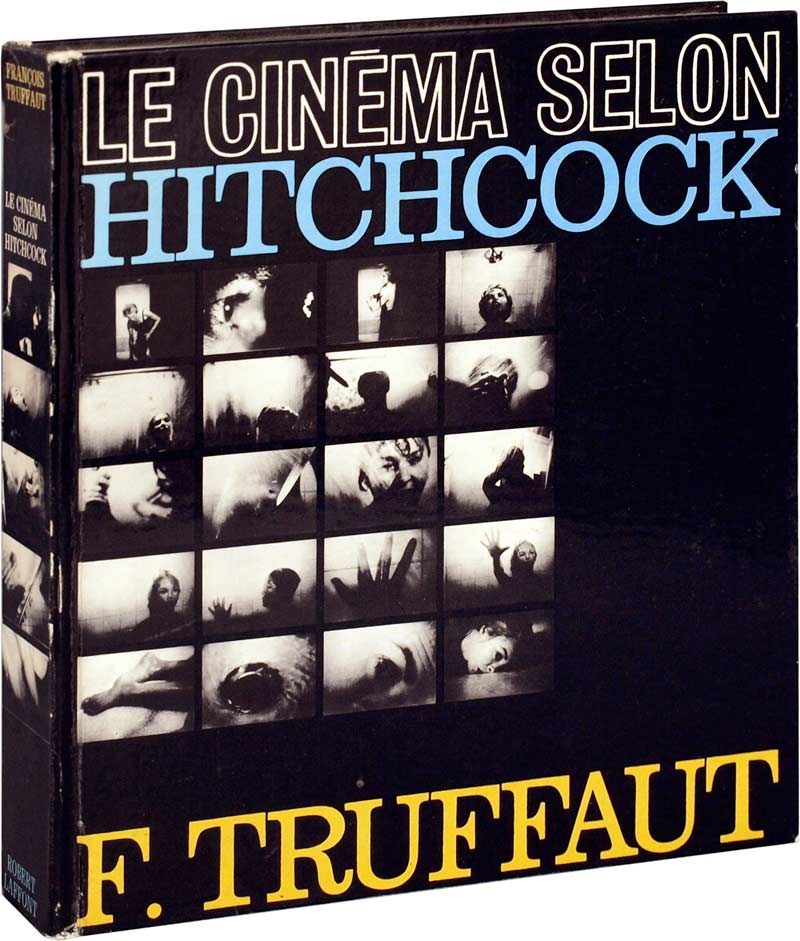Pensaba en esto hace un par de meses, cuando mi teléfono
móvil dio inequívocas muestras de estar al borde de la caducidad.
Pensaba en esto hace un par de meses, cuando mi teléfono
móvil dio inequívocas muestras de estar al borde de la caducidad.
Me compré otro. Cabreado: uno cada dos años. He decidido
abandonar al fabricante coreano para irme a una marca semiespañola. A los 15
días de convivencia patriótica se apagó y tardó ocho horas en volver a
arrancar. Lo cambié, menos mal que sin problemas. De momento. Me quedan 22
meses de móvil. Cuando empiece a comprender su funcionamiento, cascará. Y otro,
otro más. Qué asco de obsolescencia programada.
La lavadora, por el contrario, lleva conmigo desde que llegué
a este piso, hace casi siete años, más otros cinco con el antiguo inquilino.
Sin embargo, una grieta con amenaza de inundación inminente hace aconsejable
una nueva. Me he inclinado por una alemana de alto standing, veremos. Al menos tiene la triple A+ y posibilidad de
lavar media carga o un calcetín. La otra era de una tosquedad propia de
Atapuerca: sólo permitía ponerla entera y su eficiencia energética estaba a la
cola de toda clasificación. Era barata, por eso la compró el primer
propietario. Y lavaba, salvo los manteles, a los que se la tenía jurada.
Me molesta todo esto. Tengo mala relación con la cacharrería
electrónica y necesito pedir ayuda continuamente. El ordenador desde el que
escribo tiene en huelga permanente dos puertos USB, con lo que necesito estar
cambiando los cables continuamente. También se me corta la conexión de internet
a veces, sin que mis maldiciones en arameo surtan efecto alguno. Y si se queda
colgado (poco frecuente, menos mal), me da el terror: seguro que no he
archivado a tiempo y pierdo el documento.
Y entonces está mi hijo (aunque no siempre localizable), o
esos amigos maravillosos que saben dónde va cada cable, a los que besaría en
los morros con frenesí de clavija.
Me dicen que tengo que cambiar la lámpara de la cocina. Tarda
tanto en encenderse que me da tiempo a hacer una tortilla de patata a oscuras.
Pero no sé si vale con tubos fluorescentes nuevos o es el cebador (vaya
palabra). Tampoco sé si debo sustituirlo por algo tipo LED, que tiene tela eso,
con la luz fría y caliente, los ángulos lumínicos y las potencias que no sé qué
c… significan. Así que ruego al dios de los watios que me ayude, porfavorplease, que vivo en un sinvivir.
Dos semanas tardé en encontrar un elemento para detrás de la tele que me permitiera conectar unos
auriculares para no molestar a los vecinos por la noche o para poder ver una
peli desde la terraza sin que esos vecinos llamen a la policía. Dos semanas y
varias horas de consultas a San Google y a esos amigos que al final prefieren
una visita al urólogo antes que una consulta tan torpe por mi parte.
Sólo me comprende Federico, que es mi portátil de gama
peleona, sin grandes pretensiones, que hace lo que le digo siempre. Nos
comprendemos. A lo mejor es porque el día que llegó a casa comencé a llamarlo
por su nombre. Y eso ayuda. “Venga, Federico, hoy tengo que poner unos exámenes”.
“Bueno, Federico, no archives la dirección de estas páginas, que quede entre tú
y yo”. “A ver, Federico, ese tipo de letra, arráncame el DVD, déjame que te
mire por dentro, que tienes que tener a salvo lo que necesito”…
Así que, en cuanto llegue la lavadora, le pasaré la mano por
el lomo a Gertrudis (porque se llamará Gertrudis, que suena a recio, obediente,
eficaz, teutón y duradero) y a ver cuánto dura la relación.
Y para el móvil… Renato. Que piensa y existe.